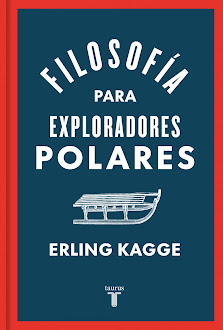|
| Filosofía para exploradores polares, de Erling Kagge (Ed. Taurus) Fotografía: Pedro Delgado |
Que la filosofía haya disminuido su presencia en el sistema educativo no quiere decir que esté en peligro de extinción; discriminada en el ámbito académico, la filosofía se enroca y se hace fuerte en otra casilla, la de la literatura y el cine.
Los últimos ejemplos de ello nos llegan desde Escandinavia: en forma de libro con Filosofía para exploradores polares, del noruego Erling Kagge, y en forma de largometraje con Wild Men, dirigida por el danés Thomas Daneskov Mikkelsen, quizás la mejor película del pasado Fancine de Málaga.
Es curioso que ambos artefactos, libro y film, converjan en algunos puntos: la necesidad de reconectar con la naturaleza para reajustar el rumbo y evitar los sentimientos de inseguridad, soledad y depresión; la importancia de estar en el centro de nuestra propia vida; la búsqueda de la paz interior, de la libertad...
En 1990, Erling Kagge y su compañero Børge Ousland fueron los primeros en llegar al Polo Norte sin ayuda de motos de nieve, perros ni depósitos de víveres. En 1993, Erling se convirtió en la primer persona en caminar sola hasta el Polo Sur, y en 1994, escaló el Everest, siendo el primer hombre en alcanzar los tres polos de la Tierra a pie. No contento con eso, escribió dos libros interesantes y amenos que ya reseñé en este blog: El silencio en la era del ruido* y Caminar**. Ambos tratan, aunque de formas distintas, sobre el silencio que albergamos dentro de nosotros mismos, pero también de la importancia de estar en contacto con los ritmos de la naturaleza. Es curioso, porque en el colegio sus profesores pensaban que, con su dislexia y su falta de concentración, no llegaría a nada, y menos a escribir un libro. Hoy ya son tres, lo que viene a demostrar que la vida da muchas vueltas, que la dislexia no es ninguna discapacidad y que algunos profesores deberían meterse la lengua en esa parte innoble que imaginan.
 |
| Erling Kagge |
Filosofía para exploradores polares, publicado el mes pasado por la editorial Taurus, del grupo Penguin Random House, se divide en dieciséis capítulos cortos, cuyos títulos conforman un decálogo perfecto para ayudarnos a llevar una vida mucho más plena y gratificante:
1. Marca tu rumbo.
2. Madruga.
3. Entrénate en el optimismo.
4. No tengas miedo de tu grandeza.
5. No confundas la probabilidad con la posibilidad.
6. No guardes tu valentía en un termo.
7. Ten algo que perder.
8. Aprende a no perseguir la felicidad.
9. Aprende a estar solo.
10. Disfruta de las porciones pequeñas.
11. Acepta el fracaso.
12. Encuentra la libertad en la responsabilidad.
13. Convierte la flexibilidad en un hábito.
14. No dejes la suerte al azar.
15. Deja que los objetivos vengan a ti.
16. Reajusta tu rumbo.
Dieciséis lecciones prácticas que destilan la sabiduría y la experiencia que ha adquirido Erling Kagge en sus expediciones, y que nos «invitan a adoptar un espíritu de explorador en lo cotidiano». Y todo ello en un formato que da gusto tener entre las manos, con un diseño precioso, una amplia bibliografía y un buen puñado de fotografías.
 |
| Filosofía para exploradores polares, de Erling Kagge (Ed. Taurus) Fotografía: Kjell Ove Storvik |
Cuenta Erling en el primer capítulo que, cuando regresaba de sus aventuras, mucha gente le decía: «Habría hecho cualquier cosa por vivir lo mismo que tú», pero que él no estaba muy seguro de que realmente quisieran vivir esas experiencias. «De lo contrario, quizá lo habrían intentado». Eso mismo me ocurría a mí al regresar a Málaga después de recorrer la cordillera del Alto Atlas o descender el río Amazonas. «Pues hacedlo», les decía. «No busquéis excusas en nada ni en nadie, y así no tendréis que arrepentiros en el futuro de no haber hecho tal o cual cosa».
 |
| Gráfica de Filosofía para exploradores polares (Ed. Taurus) Fotografía: Pedro Delgado |
***
De pequeño era un gran admirador del explorador noruego Thor Heyerdahl. Uno de los primeros libros que leí trataba sobre la travesía que realizó en 1947 a bordo de la balsa Kon-Tiki desde Callao, en Perú, hasta las islas Tuamotu, en la Polinesia. A Heyerdahl, que de niño había estado a punto de ahogarse en dos ocasiones, le daba miedo el agua; aun así, tenía el sueño de cruza el Pacífico en aquella embarcación hecha a mano con madera de balsa. Seis hombres zarparon hacia el oeste en la Kon-Tiki, que era una réplica de las balsas prehistóricas que construían los indígenas de Perú, y pasaron ciento y un días surcando el Pacífico para demostrar que parte de los asentamientos de la Polinesia podrían haberse establecido de esa forma.
Me sentí muy satisfecho y algo sorprendido cuando, en el otoño de 1994, me invitaron a las celebraciones por el octogésimo cumpleaños de Heyerdahl, y esperaba con ganas el momento de poder presentarle mis respetos en persona. Durante la fiesta, muchos de los viejos amigos de Heyerdahl ofrecieron discursos. Todos alabaron, como correspondía, a aquel hombre que había descubierto tantas cosas, al hombre de la balsa Kon-Tiki. Varios de ellos también hablaron de las oportunidades que se les habían presentado de viajar con Heyerdahl, pero que, por una u otra razón –estudios, pareja, familia, trabajo–, no habían podido aprovechar. Los discursos fueron largos. Mientras los pronunciaban, yo observaba a Heyerdahl, que escuchaba y sonreía para sí, y me di cuenta de una cosa. «La diferencia fundamental entre usted y todos los demás, señor Heyerdahl –me dije–, es que tomó sus propias decisiones y no permitió que los demás las tomaran por usted. Cuando tenía oportunidades las aprovechaba, y ya pensaría luego en los obstáculos».
¿Los oradores habían elegido la que parecía la opción menos arriesgada? ¿Habían permitido que otros tomaran la decisión por ellos? ¿O quizá habían otorgado más peso a las obligaciones del hogar? La diferencia entre Heyerdahl y los demás parecía consistir en que el primero perseguía su sueño, mientras que los segundos intentaban perseguir los sueños de los otros.
Leo el texto sobre Heyerdahl y la Kon-Tiki, me detengo en la fotografía de la balsa y me veo a mí mismo de chavea leyendo otra odisea similar, pero capitaneada por el aventurero español Vital Alsar en 1970. Fue mi padre quien me acercó a aquel título: La Balsa, en una edición condensada de Selecciones del Reader's Digest que aún conservo y que he fotografiado para ilustrar esta reseña.
 |
| La Balsa, de Vital Alsar y Enrique Hank Lopez Fotografía: Pedro Delgado |
En el primer capítulo, Vital Alsar hace una referencia a Thor Heyerdahl y la Kon-Tiki:
Al final del segundo día aún estábamos todos mareados y enfermos. Nuestro andar se haría más suave al llegar a mar abierta, pero cuando nos aproximamos a la gran extensión, Gabriel fue incapaz de disimular su natural escepticismo: ¿Podríamos navegar realmente 8.600 millas, el doble que la Kon-Tiki de Thor Heyerdahl? Aunque el viaje de Heyerdahl había probado lo marinera que podía ser una balsa construida según los antiguos métodos de los indios, había aún muchas personas que pensaban que fracasaríamos. Porque más allá de la isla de Tahití, donde Heyerdahl había varado su anegada balsa, nosotros tendríamos que enfrentarnos con 4.300 millas de las más traicioneras aguas del mundo. Inmensos arrecifes de coral, a veces de cientos de millas de largo, podrían detener nuestro avance como dentados y petrificados monstruos medio sumergidos en las enfurecidas olas.
«La lucha se libra en la cabeza, no en los pies» escribió Erling tras su viaje al Polo Norte, algo que Vital Alsar habría certificado.Y es que, aunque el cuerpo sea capaz, si no logramos convencer a la mente no llegaremos a ningún sitio.
Hay una gráfica en el tercer capítulo (Entrénate en el optimismo) que me parece genial, y que refleja cómo evoluciona con la edad la posibilidad y la voluntad de cumplir un sueño.
 |
| Gráfica del libro Filosofía para exploradores polares (Ed. Taurus) Fotografía: Pedro Delgado |
***
El mejor consejo de mi vida me lo dio un adiestrador de elefantes a las afueras de Bangalore, en la selva. Estaba haciendo una excursión turística por la jungla. Vi unos elefantes enormes atados a un poste diminuto, y le pregunté: «¿Cómo es posible que tenga a un elefante tan grande atado a un poste tan minúsculo?». Él me contestó: «Cuando los elefantes son pequeños, intentan arrancar el poste y no lo consiguen. Cuando crecen, no vuelven a intentarlo jamás».
Vivek Paul, profesor adjunto de la Universidad de Stanford
En el capítulo noveno (Aprende a estar solo), Erling nos revela que se ha sentido mucho más solo en grandes reuniones de gente y en ciudades atestadas que durante su viaje hacia el Polo Sur.
Ahí fuera, en mitad del hielo, a mil kilómetros del resto de la humanidad, apenas extrañé la compañía de otros. De vez en cuando echaba de menos el contacto físico, pero poco más. Tenía bastante conmigo mismo, con mi experiencia de la naturaleza, con el ritmo y el avance que supone poner un pie delante del otro un número suficiente de veces. En cambio, la primera vez que estuve solo en Nueva York, en el verano de 1986, sin dinero y sin conocer a nadie, el sentimiento de aislamiento me resultaba asfixiante.
Tener a un montón de gente a tu alrededor puede recordarte lo solo que estás en realidad. Camino del Polo Sur no mantuve ningún contacto con el mundo exterior y quizá por eso extrañé menos las relaciones humanas. No poder comunicarme con nadie ni por radio ni por teléfono supuso un gran alivio. Si hubiera establecido ese tipo de contacto, una parte de mi conciencia jamás habría salido de Noruega y, en consecuencia, me habría perdido gran parte de lo que el viaje a solas tenía que ofrecerme.
Tener claro lo que es transcendental en nuestra vida, separar la cosas que de verdad significan algo de las que significan mucho menos; diferenciar a las personas que son importantes para nosotros de las que no lo son; saber estar solos de vez en cuando, forman parte de ese apartado.
 |
| Filosofía para exploradores polares, de Erling Kagge (Ed. Taurus) Fotografía: Kjell Ove Storvik |
Al final de otro capítulo (Disfruta de las porciones pequeñas), Erling nos muestra una tierna escena hogareña:
Una Navidad, cuando mi hija Solveig tenía cinco años, se volvió hacia mí después de abrir sus regalos y me dijo: «Papá, tengo todo lo que necesito en la vida». Recuerdo haber pensado que aquella noche toda nuestra familia tenía algo que aprender de Solveig. La vida parece cobrar sentido cuando adoptamos su perspectiva.
A veces sueño con el día a día en el hielo, porque allí fuera la vida, en toda su sencillez, me resultó extraordinariamente rica.
Dice Erling en esas mismas páginas que, «a veces, demasiado de algo bueno no es bueno, solo es demasiado». Quizá por eso, Erling siempre condensa su prosa, nos libra de las páginas de relleno de otros libros y nos deja con ganas de más.
 |
| Filosofía para exploradores polares, de Erling Kagge (Ed. Taurus) Fotografía: Pedro Delgado |
Y de cierre, les dejo el trailer de Wild Men. Si tienen ocasión, vean la película. Les va a sorprender.
*https://cartadesdeeltoubkal.blogspot.com/2019/05/claudia-ulloa-erling-kagge-y-el.html
**https://cartadesdeeltoubkal.blogspot.com/2019/06/las-ventajas-de-descubrir-el-mundo-pie.html